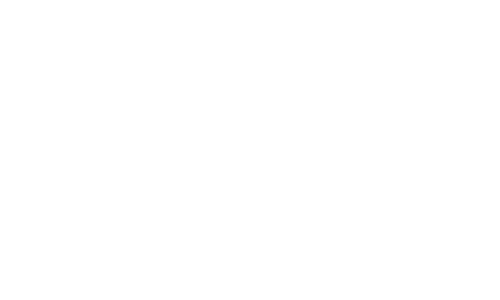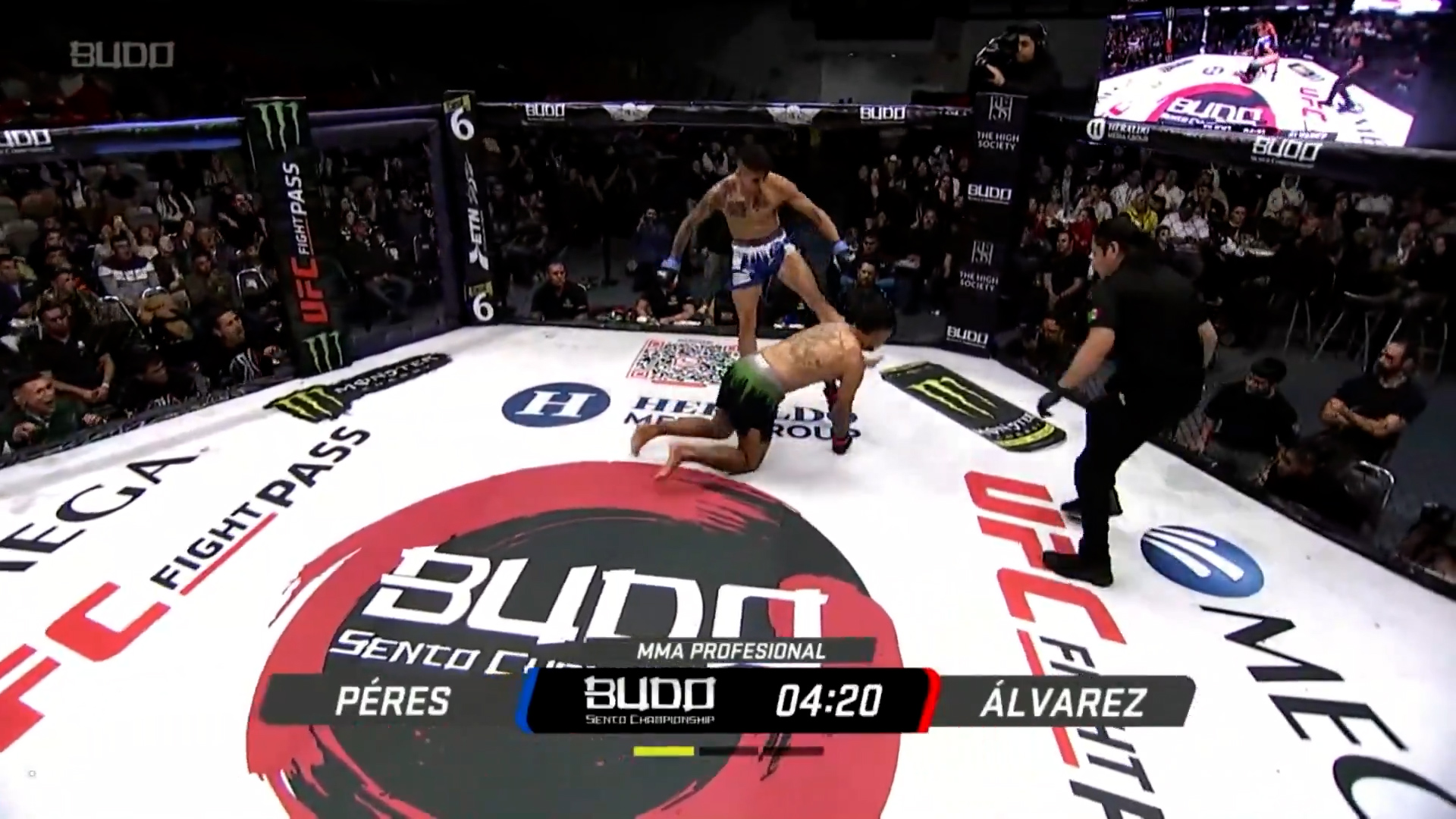30 de noviembre de 2025
Secuestrado: el capítulo del libro en el que Macri relata los terribles 14 días que cambiaron su vida y el vínculo con Franco

La noche del 24 de agosto de 1991 marcó un antes y un después en la vida del ex presidente. La reconstrucción, con crudeza y detalle, que hizo el hijo del empresario en la biografía que publicó Planeta
El secuestro nos transformó, en un instante, en una familia de altísimo perfil público. Papá podía ser el número uno de los empresarios, pero su cara y su voz eran prácticamente desconocidas hasta ese momento. De un día para el otro, los Macri pasamos a ser algo así como unos Kennedy de cabotaje y comenzamos a ocupar un espacio inédito en las revistas y en la televisión.
Todo lo que sucedió durante el secuestro tiene la forma de una pesadilla. Yo llevaba ya varios meses separado de Yvonne Bordeu, la madre de mis tres primeros hijos, y había quedado en ver a Dana, una chica con la que estaba empezando a salir. Preocupada porque no había llegado a la cita que teníamos, fue quien se comunicó de inmediato con papá que, también preocupado, salió corriendo hasta mi casa, a pocas cuadras de la suya. En la vereda, producto del forcejeo, habían quedado mis anteojos. Fue la primera señal que recibió de lo que había ocurrido.
Eva se comunicó con papá a su celular y le pidió que volviera de inmediato sin decirle de qué se trataba. El teléfono sonó otra vez en medio de la madrugada en la casa de la calle Eduardo Costa. Volvió a sonar la misma grabación con mi voz, pero esta vez, al finalizar, una voz diferente ordenaba buscar “bajo el tobogán de la Plaza Alemania”. Papá fue allí junto con su amigo Rafael Alazraki y estuvieron buscando sin saber qué, pero no hallaron nada. Al cabo de un nuevo llamado, su amigo regresó a la plaza con la persona que cuidaba la casa y encontraron una botella cubierta de alambre y cemento. Dentro estaba el primer mensaje. La pesadilla apenas comenzaba.
Mientras, yo estaba ya lejos de allí, acostado, a oscuras. Sabía que había pasado un largo rato en una especie de féretro en el que me habían encerrado hasta llegar al sótano en el que me depositaron. No sabía qué harían los secuestradores ni cuál había sido la reacción de mi padre, si había habido un pedido de rescate y, sobre todo, si saldría vivo de allí.
Papá decidió simular que seguía con su vida normal mientras todo no hacía más que volverse anormal hasta la locura. Cualquier filtración sobre lo que realmente estaba ocurriendo me ponía en peligro. Para el resto del mundo, yo había salido de viaje de manera urgente hacia Brasil por temas de trabajo. Ese sábado a la mañana debí leer en voz alta los títulos del diario. La grabación fue enviada a papá. Fue la primera prueba de vida de las muchas que vendrían.
Las indicaciones eran precisas: el dinero debía ordenarse en fajos de 10 mil dólares agrupados de diferentes maneras, con billetes de distinta denominación dentro de un modelo determinado de bolso. La logística para llevarlo a cabo hacía que todo pareciera aún más delirante. En la planta baja de su casa, papá junto a Luis da Costa y sus colaboradores más cercanos se dedicaron durante horas a contar y ordenar los billetes. El plazo se había fijado para el jueves siguiente. El martes ya se habían reunido todos los billetes, que apilados ocupaban una superficie de un metro de alto por tres metros de largo, según recordaría Franco.
El miércoles, una radio anunció que papá había sido secuestrado. El rumor corrió rápidamente. Franco desmintió todo de inmediato. Pero ya todos sabían que algo raro estaba pasando. El cuento del viaje a Brasil duró apenas veinticuatro horas más. El jueves estalló la noticia y toda la prensa ya estaba hablando de mi secuestro.
Yo no sabía que estaba en un pequeño espacio en el sótano de una casa de la avenida Juan de Garay 2882. Allí, el tiempo no pasaba. Había un precario baño químico. Mi única conexión con el mundo exterior era un pequeño televisor blanco y negro que estaba en esa jaula en la que estaba atrapado. Al principio, la pantalla era una ayuda para soportar el limbo en el que me encontraba. Pero con el correr de los días se convirtió en un enemigo. A través de ese televisor, yo veía las cámaras que hacían guardia día y noche frente a la puerta de la casa de papá en la calle Eduardo Costa. Mi desesperación crecía cuando veía a mis hijos entrar y salir. Lo vi a papá cuando salió a saludar desde el balcón del primer piso. Imagino a mis padres en ese momento, me imagino a mí mismo como padre ante el secuestro de un hijo y no puedo asimilar el nivel de desesperación que debe haber sentido mi familia en esos días.
Los días se sucedían entre la irrealidad de lo que se vivía en el campamento que se había armado en la casa de mi padre y lo no menos irreal que estaba viviendo yo mismo en esa espera incierta. Papá dirigía la empresa más difícil de su vida con la asistencia de Mike y Peter, los dos expertos americanos recomendados por Todman, junto con quienes había construido su estado mayor.
El gobierno se puso a disposición, pero Franco fue tajante: no quería saber nada con esta ayuda. Tenía muy claro que mi vida estaba en juego y no quería que nada interfiriera en las negociaciones y pudiera convertir el desenlace en una tragedia.
La situación en el sótano no había cambiado hasta que los medios mostraron la llegada de una ambulancia a la casa de papá. Esto comenzó a generar alarma entre los secuestradores. Efectivamente, según supe después, Franco había tenido una crisis cardíaca producto del estrés que estaba viviendo. Esto me sirvió para convencer a mis captores de que papá no podía estar a cargo de la entrega del dinero, pero que era, sí, la única persona posible con la que negociar el pago del rescate. También les pedí que me permitieran hacerle llegar un mensaje a mi amigo Nicolás, para que le diera a mi padre su celular, de modo que todas las conversaciones se hicieran a través de ese teléfono, que era más seguro que cualquiera que tuviera papá, a esa altura probablemente intervenido legal o ilegalmente.
El tiempo se estaba acabando y papá les ofreció a los secuestradores una lista de personas posibles para la entrega del dinero, y eligieron a Nicolás y al chofer que nos acompañaba desde hacía muchos años, de extrema confianza de la familia, Roberto Pascual. Finalmente, el jueves le pasaron a Franco una lista muy sofisticada de instrucciones para el pago: Nicky y Roberto deberían cumplir con dieciocho escalas a lo largo de un recorrido que les insumiría desde el amanecer hasta la noche. Si no se hubiera tratado de lo que se trataba, habría parecido una búsqueda del tesoro. Aunque en este caso, el tesoro de millones de dólares estaba en el baúl del auto.
De allí fueron hasta un puente en Dock Sud, se bajaron del auto y lo dejaron con la llave puesta. Tenían instrucciones de alejarse durante casi media hora en un sentido determinado. El auto desapareció, por supuesto. Al cabo de toda esa jornada en movimiento, ambos estaban exhaustos y aterrados.
Esas últimas 72 horas fueron las peores de todas. La razón es simple: ya se había pagado el rescate, ya se había entregado lo que habían pedido, pero… ¿cumplirían con su parte? ¿Por qué habrían de hacerlo?, pensaba yo, cada vez más inquieto. Yo era el único testigo de su crimen. ¿Cuál era el sentido de dejarme en libertad si ya tenían el dinero en sus manos? Según me contó el hombre que me vigilaba, el debate existió y no todos estuvieron de acuerdo en qué debían hacer. La pregunta era simple y terrible: ¿matarme o no matarme? Ellos ya habían asesinado a la mayoría de las víctimas de sus secuestros. ¿Por qué estarían dispuestos a hacer una excepción conmigo?
Parecía que todo estaba ya perdido. A través de mi voz, los secuestradores le informaron que habría nuevas demandas para verme con vida. Un nuevo mensaje escrito con tono político demandaba la entrega de alimentos y ropa por un monto total de un millón de dólares por día en distintos barrios humildes del Gran Buenos Aires. Papá se ocupó de organizar la distribución junto con monseñor Ubaldo Calabresi, el nuncio papal, y a través de la ayuda de Cáritas.
Lo que vino después fue la alegría y la emoción contenida del reencuentro, enfrentar a los medios, que habían convertido mi secuestro en el gran tema nacional de esas semanas, colaborar con la Justicia, recuperarme, volver a trabajar y, sobre todo, descubrir a la nueva persona que había surgido desde mi interior a partir de esta experiencia.
Pido disculpas a los lectores por haberme detenido demasiado en este hecho de mi propia biografía. Tengo un motivo. En el momento de mi liberación, me encontré con el enorme amor de mi padre, correspondido por el mío hacia él, de un modo que nunca antes nos había sucedido a ninguno de los dos.
En su personalidad comenzó a filtrarse un rasgo inesperado. El hecho de haber logrado mi liberación, lo puso en un nuevo rol frente a mí. Ahora era mi salvador. Había salvado mi vida. Su ego y su omnipotencia crecieron hasta niveles superlativos. Y no era para menos.
Como sea, creo que papá pudo haber visto heridos su narcisismo, su vanidad, su ego: es difícil saberlo. Esto lo llevó, como en tantas otras cosas, a redoblar su apuesta. Y comenzó a buscar por sí mismo fama y publicidad. El paradigma de aquellos años fueron sus grandes fiestas de fin de año en Punta del Este. Parecía decidido a ocupar siempre un rol protagónico. Más allá de su voluntad, se convirtió en un emblema de cierta frivolidad que parecía haberse instalado en el aire durante la década del noventa.
Los años siguientes fueron los peores de nuestra relación. Se desató una guerra permanente. Me echaba y me contrataba todas las semanas. Me ayudaba y luego me boicoteaba.
Mi futuro ya no estaba tan claro. Ser el delfín de Franco había dejado de ser una buena idea. Mi vida tendría que ser la mía y no la suya. Poco tiempo después, Isabel Menditeguy me ayudó muchísimo a reflexionar sobre todo aquello. Me impulsó a comenzar un proceso psicoanalítico muy profundo en el que pude revisar el vínculo con papá y conocerme o, más bien, reconocerme, desde otro lugar.
Había sobrevivido a un cautiverio. No estaba dispuesto a pasar nunca más por esa situación.
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!