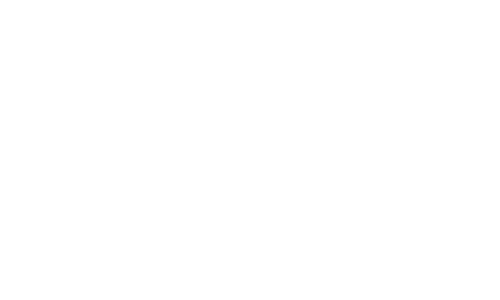CHACO
22 de julio de 2025
La masacre de Napalpí: más de 200 indígenas muertos y la mutilación de orejas y testículos de un cacique como “trofeo”

Pueblos qom y mocovíes reclamaban tierras, asistencia médica y escuelas. Fueron reprimidos por la policía chaqueña y estancieros

“Previamente a la masacre en Napalpí los aborígenes se amontonaban para el reclamo. Les pagaban muy poco en el obraje, por los postes, por la leña y por la cosecha de algodón. No le daban plata. Sólo mercadería para la olla grande donde todos comían. Por eso se reunieron y reclamaron a los administradores y a los patrones. Y se enojaron los administradores y el Gobernador”, contó en 2008 Melitona Enrique, sobreviviente de la masacre de Napalpí.
Durante casi un siglo, el hecho quedó en la oscuridad de la historia oficial que lo negó y el silencio cubrió el horror con un manto de impunidad: no hubo responsables. Pese a eso, la memoria de las comunidades, los testimonios de sobrevivientes y la persistencia de investigadores y descendientes de las víctimas lograron darle luz y voz.
A fines del siglo XIX, el noreste argentino fue escenario de una ofensiva militar del Estado nacional para conquistar y controlar los territorios habitados ancestralmente por los pueblos originarios del Gran Chaco. Entre 1884 y 1911, el Ejército Argentino desplegó campañas bajo la lógica de la “Conquista del Desierto” en las provincias de Chaco y Formosa. Miles de personas de las etnias Qom, Moqoit, Pilagá y Wichí fueron asesinadas o forzadas a desplazarse. La desintegración social, territorial y cultural de estas comunidades fue el resultado directo de esta política militar y colonizadora.
Una de esas reducciones fue Napalpí —nombre qom que significa “lugar de los muertos”—, fundada formalmente en 1921 y hoy conocida como Colonia Aborigen Chaco. Allí fueron confinadas familias Qom y Moqoit, dedicadas principalmente al cultivo de algodón y, en forma estacional, al trabajo en las haciendas vecinas. La comunidad funcionaba de manera relativamente autónoma, pero bajo constante vigilancia y con crecientes exigencias por parte del Estado. En 1924, las autoridades dispusieron una quita obligatoria del 15 % de la producción algodonera indígena, lo que provocó un fuerte malestar entre los trabajadores originarios. Fue el detonante de un conflicto que ya venía gestándose desde años atrás.
La situación que ya era tensa llegó a su punto de quiebre en junio de ese año. Sorai, un chamán y referente espiritual, fue asesinado por la policía. Para la ya golpeada comunidad ese crimen fue un punto de no retorno.
El ataque fue meticuloso. En las primeras horas del 19 de julio de 1924, los 130 hombres (armados con fusiles Winchester y Mauser) rodeó el campamento de la comunidad Qom. Allí, hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños participaban de una ceremonia espiritual guiada por sus chamanes, en una zona conocida como Aguará, considerada sagrada dentro de la colonia. Muchos de ellos, armados solo con palos y confiados en la protección de sus dioses ante la violencia de los hombres blancos, no ofrecieron resistencia.
Un avión sobrevoló Napalpí y tiró disparos a mansalva. En tierra, los atacantes usaron machetes para rematar a quienes quedaban heridos; mutilaron los cuerpos de los muertos, incluso, le cortaron las orejas y los genitales al cacique Pedro Maidana, como trofeos. En pocas horas, entre 200 y 500 personas fueron asesinadas.En el libro Napalpí, la herida abierta de 1998, el periodista Mario Vidal escribió: “El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas indígenas en el XX. Los atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados, también hubo colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de doscientos aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista”.
La noticia llegó a Buenos Aires y la prensa comenzó a presionar al gobierno nacional del presidente Marcelo Torcuato de Alvear en busca de respuestas. Pero Marcelo T. no respondió de manera contundente... La impunidad de la represión parecía estar garantizada.
Fue el bloque socialista del Congreso, encabezado por Francisco Leirós, el que tomó cartas en el asunto. Con una investigación propia, desmontaron la versión oficial y la escena más estremecedora de ese proceso ocurrió en el recinto legislativo, cuando Leirós expuso un frasco con las orejas y testículos de Pedro Maidana, encontrados en la comisaría de Quitilipi. Esa imagen sacudió al país.
La Masacre de Napalpí fue silenciada al punto de haber caído casi en los cajones del olvido; de lo que no pasó. Aunque, le llegó su hora de rescate: recién en el siglo XXI, el trabajo de historiadores, activistas de derechos humanos y miembros de la comunidad Qom logró reabrir el caso.
La presidenta del INAI de ese momento, Magdalena Odarda, dijo: “La mejor medida de reparación histórica será el avance de los relevamientos territoriales estipulados en la Ley 26.160, con sus prórrogas y la sanción definitiva en el Congreso de la Nación de la ley de Propiedad Comunitaria Indígena”.
Aunque el juicio no tuvo condenados —porque no quedaban imputables con vida— ese reconocimiento fue clave para la reparación histórica y simbólica de los pueblos masacrados. El Estado pidió perdón públicamente y se establecieron sitios de memoria en la zona donde sucedió la matanza. Desde entonces, se promueve hablarlo en las escuelas y se habla de la recuperación cultural de las comunidades afectadas.
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!